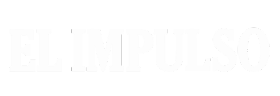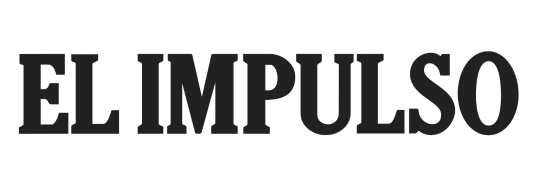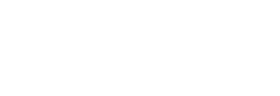Yo Inmigrante, es una iconografía que nos muestra metafóricamente al ser que somos los venezolanos, los formantes de nuestra tercera y actual diáspora histórica. El libro, por lo mismo, tiene un mérito excepcional que Venezuela ha de agradecerle a su autora, Rayma Suprani. Con ella quedó en deuda, dado el honor que me ha hecho al pedirme trazar unas líneas para su presentación. Gracias también a Adriana Meneses, por facilitar la confluencia.
La migración venezolana frisa ya unas 8.000.000 de almas girando alrededor del mundo. Ha reducido severamente a nuestra población. Y cabe decir que Venezuela, como república y en su génesis fue un país despoblado. Perdimos casi un 30% de la población tras la lucha fratricida por la Independencia. Otra cantidad similar desapareció a raíz de la guerra larga o federal, aquella y esta durante el siglo XIX.
Una parte importante de nuestros originarios, de cultura nómade y sin arraigo, migraron antes hacia el Caribe. Las crónicas que nos comparaban desde la visual de las grandes civilizaciones precolombinas, afirmaban nuestra poquedad poblacional. Los pacíficos arahuacos venidos desde el sur del Orinoco y las costas de Paria, huyendo de las violentas naciones caribes avanzaron hacia las islas del norte, alcanzando a Puerto Rico.
Los caribes, flecheros y gente de mar como lo eran, igualmente migraban desde nuestras tierras hacia Trinidad con sus piraguas y canoas e infestaban a las islas de Barlovento. Avanzaron y ocuparon la Guayana Esequiba y más tarde desalojaron de allí a ingleses enemigos, invasores, en 1614. Algo increíble, si no fuese por saberse lo que se sa. Se puede migrar a pie por la selva del Darién, hacia Estados Unidos.
Venezuela, no obstante, durante su vida de república sin nación – sin nación, enfatizo, hasta el último tercio del siglo XX – ha sido una tierra de inmigrantes, no de migrantes. Los que salían al exilio por razones políticas eran pocos en número. De ordinario viajaban a destinos que los mantuviesen cerca de la patria, para sus prontos regresos.
Hicimos migrar, sí, a muchos criollos, a venezolanos hijos de españoles a raíz de la caída de la Primera República, en 1812, sobre todo a raíz de la Guerra a Muerte. Hasta prescribimos – lo hizo Simón Bolívar – el matrimonio con los nacidos en España. Fue una medida que revierte, sabiamente, el general José Antonio Páez, al reconstituir la república a partir de 1830. Es célebre su decreto mandando poblar a Venezuela con inmigrantes canarios. Aducía que sus costumbres eran las más próximas a las nuestras.
Se trata de una saga inmigratoria ampliada a Europa y que acelerarán durante el siglo XX los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez; en el primer caso para propender a nuestro desarrollo agrícola, y en el segundo, para nuestra modernización física y territorial.
Durante la elipsis democrática civil, entre 1959 y 1999 – que dura casi dos generaciones y media, otros dos instantes inmigratorios fortalecen y desafían nuestra textura institucional y social. A su término y al apenas concluir el siglo XX e iniciarse el siglo XXI experimentamos los venezolanos una nueva reversión inédita de esa tendencia histórica inmigratoria. Se transforma en migración masiva y envolvente de venezolanos, como durante la colonia y el tiempo emancipatorio, con la consiguiente declinación de la patria.
Distinta y objeto de estudio habrá de ser, por sus efectos sociales y hasta políticos, la inmigración que avanzó sobre la Venezuela Saudita de mediados de los años ’70, con sus varios millones de ilegales. Motivaron distintas decisiones por los gobiernos de Herrera Campins y el segundo de Carlos Andrés Pérez. Y este fue criticado, acremente, por una élite política adversa a la legalización de los hijos de inmigrantes, nacidos en nuestras maternidades. En su mayoría eran colombianos y caribeños. No debemos olvidarlo.
Lo insólito, en suma, es que, ayer migrábamos como nación de conciencia compartida que aspiraba ser tremolando las banderas de la libertad, mientras las sombras se nos sobreponían. Las formas republicanas autoritarias nos engulleron. Y en el ahora, cuando el país había logrado su modernización material, política y educativa, la conciencia de nación en forja constante se nos apaga. ¿Acaso por obra de una anaciclosis histórica?
La república hoy duerme. Entre tanto, vaga por el planeta tras sus huellas extraviadas una nación por construir, la venezolana. Lo sabemos, al menos quienes hemos sido aleccionados por la diáspora. Lo sabrán quienes se aproximen, con espíritu crítico al mundo metafórico que nos recrea como inmigrantes Rayma, a través de sus caricaturas.
Aquí me detengo para trasladarles, a propósito de Yo Inmigrante, que es una creación artística, lo que apunta con agudeza Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Sostiene que “despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra singularidad”. Se refiere a la mexicana, que en nuestra circunstancia es la venezolana.
Señala que durante largo tiempo creyó inútil interrogarnos a nosotros mismos sobre el ser que somos, como lo hace un joven que se mira en el agua y descubre su rostro. ¿No sería mejor crear, obrar sobre una realidad que no se entrega al que la contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella?, se pregunta.
Lo cierto es que, en la tarea de descubrirnos a nosotros mismos los venezolanos, a fin de adquirir conciencia de nación, podrían bastar las pinceladas artísticas varias de Rayma, para que cada uno de nosotros se sumerja en la que ve como propia y cercana. Y Paz deja una clave que para mi cambia mi aproximación al libro Yo Inmigrante, descubriéndome el sentido seminal de interrogarnos sobre el ser que somos, incluso inacabado o de presente, previo al hacer.
El descubrirnos y el sabernos solos, entre el mundo y nosotros se abre – leo con Octavio Paz – “una impalpable, transparente muralla: la de nuestra conciencia. Que seamos, sobre una misma tierra y bajo un mismo cielo, gentes diversas en razas, lenguas y experiencias históricas, lo que es inherente a la naturaleza humana, no impide, sino que, antes bien, exige y propone tener conciencia, conciencia de nación, saber ser todos libres como debemos serlo y en unidad de lo diverso.
Sin hacerlo expreso – pues cada observador, deteniéndose ante cada caricatura habrá de compenetrarse con la suya hasta su «yo», de allí Yo Inmigrante – Rayma, por consiguiente, nos muestra en su libro la otra cara de la migración. No es una tragedia, es un drama sublime con alternativas y aleccionador. Casi que se nos vuelve un privilegio, una bendición.
La Torá del venezolano
Debo decir que celebro la honrosa presencia en esta sala de destacados miembros de la comunidad judía. Ella sabe, como ninguna otra, del significado que acompaña y tiene el libro de Rayma.
David Ben-Gurión, en 1948 y a la hora de declarar Israel su independencia, dijo con elocuencia: “Aquí, el pueblo judío escribió la biblia y la dio al mundo”. Se fijo un sitio, una vez más, en el aquí, para el establecimiento del Estado de Israel. Y la enseñanza que dejó es, sencillamente, modeladora. Desde antes de nacer el Estado y para lo sucesivo, el pueblo judío, disperso y tributario del tiempo había logrado sostener, en el tiempo, sus valores, sin que declinasen tras sus milenarias migraciones.
Es eso, justamente, lo que hemos de agradecerle a Rayma. Nos muestra, con sus símbolos y metáforas – tal como lo hacían los escritores bíblicos – las claves para el redescubrimiento del ser que somos los venezolanos. Nos invita a dejar de lado y muy atrás la persecución de las sombras y asumir con madurez la construcción de una conciencia de unidad como nación, desde el fortalecimiento de nuestro caleidoscopio de lugares y costumbres regionales.
Tras la liquidez moderna y la experiencia sin límites que proponen las grandes revoluciones posmodernas, el inevitable curso hacia la deslocalización global – que no respeta ni discrimina los fenómenos migratorios – sólo será viable si se encuentra y acepta como su contrapeso a lo lugareño, al sentido del arraigo y del tiempo intergeneracional; únicos que curan contra la enfermedad del adanismo y la desmemoria. Sólo el renacer del sentido de lo lugareño y el de la nación, que es lugar y tiempo con propósitos, nos podremos salvar de las dictaduras del siglo XXI.
La reconstrucción de la nación, en tal orden, ha de ser el desiderátum, antes de que podamos refundar a la república los venezolanos. Sin nación la sociedad política es un vacío, de suyo un nido anómico de impunidad, por desnudo de todo andamiaje o textura ética y axiológica.
En suma, me quedo con una sola de las caricaturas de Rayma, la de Adán y Eva, expulsados por Dios del paraíso terrenal y esa suerte paralela de dedo mefistofélico que nos expulsa a los venezolanos de nuestro Paraíso. Es la caricatura transversal, la que plena de sentido al conjunto de las expresiones diversas de lo venezolano se reúnen en Yo Inmigrante.
Mariano Picón Salas, en su luminoso librito Comprensión de Venezuela, que escribe en 1949, se refiere a ese “caliente almacigo de jefes” que hemos sido los venezolanos, quienes nos “dedicamos a lamentarnos, a ser los Narcisos del propio dolor”. Ello es verdad, pero es, insisto, una desfiguración impuesta, obra del revisionismo clientelar de nuestra historia y de su lógica antinorteamericana.
La dura y maravillosa experiencia de la diáspora nos está permitiendo el despertar de la razón y de su sueño onírico, como el redescubrir, con acerada voluntad, al tipo primigenio, al original y no falsificado que somos, como un todo, los venezolanos; sobre el que se construyó la historia postiza de El Dorado, el culto fatal del Cesarismo o del padre bueno y fuerte que nos ha mantenido en la inmadurez crónica.
Permitieron esos mitos que nos atrapase Sísifo y la cultura del instante inacabado. Los venezolanos de la diáspora – se está revelando así, en todos los países de acogida – cultivamos la excelencia, somos alegres y esforzados emprendedores, y audaces como imaginativos, sin complejos a la hora de trabajar.
Habiendo asimilado “aquellas sangres” – las de las guerras fratricidas y las del predominio de las espadas – y las sangres que sigue derramado la satrapía actuante en Venezuela, aun así hemos conservado nuestro espíritu liberal genuino. Es el alma, exactamente, que Dios le imprimió a Adán y Eva, ya poseedores de un espíritu, al pedirles dejar el Paraíso y al emanciparlos: «Si no quieres que te gobierne, gobiérnate a ti mismo». Eso hicimos los venezolanos durante nuestros dos abriles, el 19 de 1789 y el 19 de 1810; lo reiteramos en 1830 y en 1947, luego en 1961. Y en 2024, lo reconfirmamos con la jornada cívica del 28 de julio. Nos falta, sí, conjurar la saña cainita; esa que volvió por sus fueros al apenas iniciarse el quiebre epocal de 1989. Aún no cede.
No fue un azar el que Rayma haya colocado como preliminar y antes del primer texto curatorial de Pietro Deprano, la mencionada caricatura de los dos paraísos. Dos frases de este y su remisión a la estatua de la libertad (oh, paradoja actual) sita en el puerto de Nueva York, revelan y develan cabalmente a la autora. Su libro propicia una narrativa del No-lugar, dado el destierro y sugiere, de consiguiente, asumir “el abandono y la pérdida como una oportunidad para fortalecer las formas de identidad desde la ironía del desarraigo”.
Rayma nos ha dicho que Venezuela estará allí donde lata su corazón. En este reside lo que en apariencia nos había faltado encontrar y poseen los judíos desde tiempo inmemorial, como su equivalente, una Torá.
La ironía del desarraigo es la medicina y el paliativo de Rayma en el exilio, sin que por ello le haya abandonado el carisma de José Antonio Pérez Bonalde, volver a la patria. Tal como lo decía y repetía uno de nuestros padres fundadores de levita, Miguel José Sanz, patria es “saber ser libres, como debemos serlo”.
¡Dios bendiga a Venezuela!
Asdrúbal Aguiar