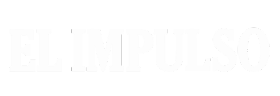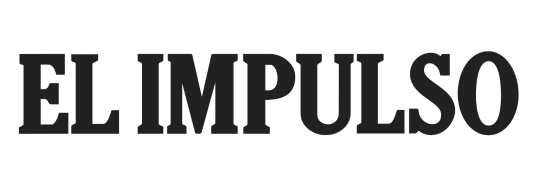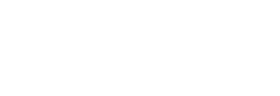La política y la economía, la economía y la política, han estado siempre muy vinculadas y lo estarán. No repito el caletre determinista del marxismo, habría que remontarse a Adam Smith, uno de los padres de la economía clásica. Cuando estudiábamos Derecho, en primer año veíamos Economía Política, acaso por la relación entre la producción y el comercio con el derecho y el gobierno. Mi profesor fue Leopoldo Díaz Bruzual, todavía no tan famoso como llegaría a ser, aunque ya apuntaba maneras. Aquí, esa intimidad nunca fue un secreto para Asdrúbal Baptista, uno de nuestros más importantes pensadores, para quien eran sencillamente inseparables, al punto, dijo bien el profesor Alejandro Gutiérrez en la Academia de Mérida, de que “no le gustaba el término economía a secas, sino el de Economía Política” la cual definía como “ciencia histórica”. Hablando de economía, insistía aquel merideño sabio, política no es adjetivo sino sustantivo.
Una ración actualizada de esa premisa recibimos en el foro “Entendiendo los cambios económicos mundiales” organizado por la Cátedra Libre Andrés Bello de la UCAB, con la participación de los profesores venezolanos Antonio Paiva y Ronald Balza y el uruguayo Agustín Iturralde, con moderación de Ramón José Medina.
La incertidumbre, condicionante siempre, se acentúa como dato con vocación de permanencia desde el comienzo de este año, con la agresividad proteccionista de la Administración Trump y sus “guerras” arancelarias con adversarios y con aliados, donde se mezclan la economía, la política y la propaganda en proporciones que los analistas intentan descifrar. En el corto plazo parece darle resultados por los acuerdos logrados con Japón, Gran Bretaña y la Unión Europea, aunque todavía no con China. A plazo más largo hay menos optimismo, empezando por la mayoría de la veintena de premios Nobel vivos allá. ¿Se trata de un plan que obedece a una estrategia? Hay quienes lo aseguran, quienes no niegan y muchos que dudan. Su curso es zigzagueante.
La reciente licencia a la petrolera norteamericana Chevron puede leerse como indicador de la relación entre la política y el interés económico, lectura que ofrece una lección: frente a un lobby político-empresarial petrolero que se mueve duro en las relaciones de poder político, difícilmente es competencia un lobby político cuya “palanca” declina.
La amenaza a Brasil, cuyo gobierno sostiene políticas claramente pro-mercado, con aranceles elevados a sus exportaciones a Estados Unidos, públicamente relacionada con el juicio a Jair Bolsonaro, evidente intervención lesiva a la separación de poderes consustancial a la democracia liberal, para France 24 podría vincularse con una ambición de controlar las tierras raras del gigante sudamericano, similar a lo logrado de Ucrania. Y las presiones a India por la compra de petróleo ruso resultarían contradictorias con la recepción más que amistosa a su primer ministro Modi apenas en febrero.
El Fondo Monetario Internacional tiene una expectativa de crecimiento global declinante y en cuanto a inflación, predice un arco ancho con una zona baja de 0 a 3% donde están Canadá, Ecuador, Perú, Reino Unido, la Unión Europea, los países escandinavos, China, Japón, el Sureste de Asia y Australia y en la punta alta de los diez países que superarán el 25%, Venezuela encabeza con 180%, seguida de Sudán con 100% y Zibabwe, sospechosa habitual con 92.2%.
La inflación de los Estados Unidos se nota estable a la baja y su Producto Interno Bruto, contraído en el primer trimestre muestra proyección de crecimiento moderado. Allá, el desempleo se aprecia estable alrededor de 4% desde 2024. En la zona Euro inflación estable, un poco más alta en los países que eran socialistas hasta la penúltima década del siglo pasado. Crecimientos europeos muy moderados en PIB +0.6% y en empleo +0.2%. China crece pero más lentamente.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa? Las explicaciones varían.
Impacto de la revolución científica y tecnológica, una “revolución permanente” incesante expresada últimamente con la inteligencia artificial, secuelas de la pandemia del COVID 19 que hizo posible lo imposible: caída drástica simultánea de oferta y demanda, conflictos geopolíticos, nuevas formas de dinero cuya emisión no es controlada por ninguna soberanía monetaria, agenda de derechos ensanchada y dificultades para satisfacerla. Cambios constantes, cada vez más veloces, imponen nuevos retos a la estabilidad deseada.
¿Qué podemos esperar del futuro? La complejidad creciente y la incertidumbre nublan el horizonte de análisis.
Voces sabias repiten que no estamos en una época de cambios sino en un cambio de época. En la economía también. Y la época cambia, pero en cuanto a las necesidades de la gente, las nuevas se suman a las de siempre.
Si algo necesitamos comprender los venezolanos, el grupo en el poder y la nación toda, es que a un país de nuestro tamaño, características y situación actual le es imperativo abordar la realidad cambiante con una inteligencia que trascienda a preservar o alcanzar el poder.
Alfredo Pastor, profesor de economía en la Universidad de Barcelona y el MIT, escribió La Ciencia Humilde, libro que nos recuerda que la economía debe estar al servicio de las personas y no a la inversa. Al fin y al cabo, es la ciencia que trata de la satisfacción de las necesidades humanas.
Ramón Guillermo Aveledo