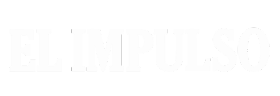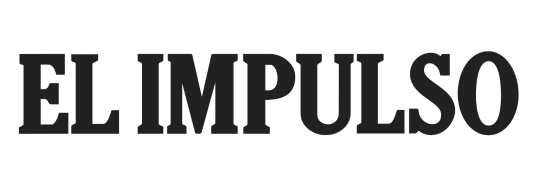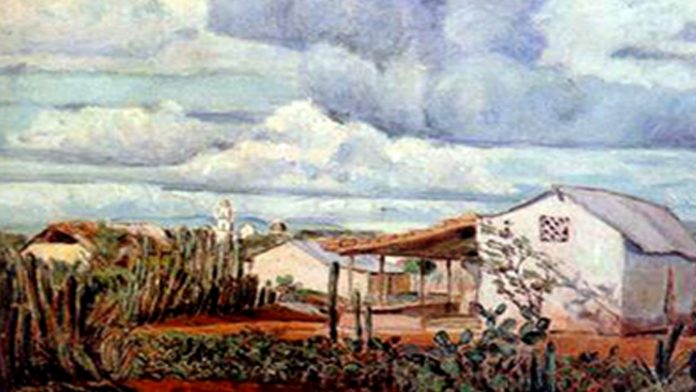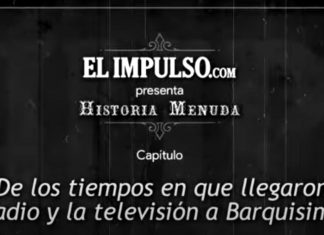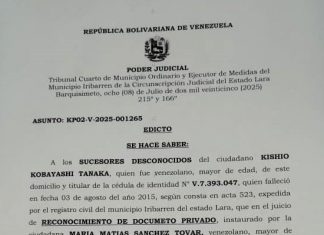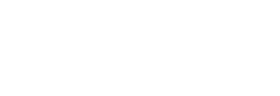Ha sido Edilberto Ferrer Véliz (2007) quien nos ha hablado de los xerosistemas regionales larenses y falconianos, micro regiones habitadas por sistemas sociales que, organizados particularmente desde milenios, han actuado con tenacidad y perseverancia, respondiendo a las ventajas y antagonismos que el entorno seco y deficitario de humedad ha impuesto a su búsqueda de medios de supervivencia, desarrollo económico y sociocultural y calidad de vida. (Torres, presente y futuro, Pp. 39). La hostilidad ambiental, la sequedad del ambiente, han condicionado la manera en que se han organizado las comunidades humanas mucho antes de que llegaran los cristianos a este vasto erial del occidente de Venezuela. Las condiciones climatológicas gobiernan la demografía, habitabilidad y productividad, elementos condicionados por la presencia de agua dulce. Es decir que los hidrociclos afectan a las comunidades naturales y a la población, sus actividades agropecuarias, tradiciones y cultura, valora Ferrer Véliz.
Estas agudas observaciones de Ferrer Véliz guardan una estrecha semejanza de criterios analíticos con los del antropólogo estadounidense Marvin Harris (1927-2001), creador del materialismo cultural, una manera interpretativa del marxismo como ecología cultural, tal como la que plantearon Julian Steward y Leslie White. El cambio cultural se da en función de la adaptación al medio ambiente. Toda cultura tiene tres componentes: ideológico, sociológico y tecnológico. Una cultura con más medios tecnológicos estará más evolucionada que una que no tiene. En propias palabras de Harris “…El materialismo cultural está basado en la simple premisa de que la vida social humana es una respuesta o reacción a los problemas prácticos de la existencia terrenal…” (El materialismo cultural, 1979, pp. 11) Se opone al planteamiento humanista de que no existe determinismo en los asuntos humanos, que niegan la legitimidad de las explicaciones científicas del comportamiento humano. Nuestra estrategia, agrega Harris, es contraria también a numerosas formulaciones que parten de las palabras, las ideas, los valores morales y las creencias estéticas y religiosas para comprender los acontecimientos cotidianos de la vida humana. Añade al marxismo la presión reproductora y las variables ecológicas.
Es muy conocida su argumentación económica y ecológica de la vaca como animal sagrado en la India: su valor como animal vivo es superior al animal sacrificado para la alimentación. La vaca no es sagrada de por sí, sino que su sacralidad hunde sus raíces en la utilidad: produce leche, fertilizante en su estiércol, arrastran los arados. De modo parecido dice Harris que el tabú alimentario en torno al cerdo del islam y el judaísmo se debe a que estos animales no son útiles en los climas desérticos, donde ellos no consiguen pastar ni ayudan a los humanos a trabajarla agricultura.
Harris ha trabajado los semiáridos del nordeste brasileño, región parecida como semiáridas a las del Estado Lara venezolano de nuestro interés. Las sociedades humanas se estructuran y adaptan a la escasez de agua, las estructuras familiares son extensas por motivos de cooperación, las creencias religiosas son movidas por factores climáticos de pluviosidad. La Iglesia Católica instituyó festividades religiosas propiciatorias de las lluvias: San Isidro Labrador, fiestas a la Virgen de la Chiquinquirá en octubre en el pueblo de Aregue, la Danza de Las Turas, un ritual de plegarias por las lluvias.
Pero la gran contribución de la religiosidad en estos lugares secos y carentes de humedad han sido las cofradías o hermandades, estructuras de solidaridad de base religiosa como las llama Michel Vovelle, las cuales tenían una doble cara, la terrenal mundana y la metafísica. Los hermanos estaban obligados a auxiliar a sus miembros en casos de enfermedad, asistir a huérfanos y viudas, prestaban dinero a interés, pero también la asistencia a las misas y velorios garantizaban que el hermano fallecido emergiera pronto de ese tercer lugar de la geografía del más allá, el purgatorio (Jacques Le Goff). Las limitaciones ecológicas hicieron al semiárido occidental venezolano campo fértil para que se instituyera una tupida red muy ramificada de estas cofradías religiosas, antecedentes coloniales del actual seguro social, tal como hemos sostenido en nuestra investigación del año 2003 Iglesia Católica, cofradías y mentalidad religiosa en Carora, siglos XVI al XIX.
El antropólogo estadounidense hace énfasis en la tecnología (infraestructuras) de la cual se basan las sociedades humanas para su subsistencia en medios adversos. Para ello hemos centrado la atención en el recurso vital que es el agua dulce, su recolección, almacenamiento y distribución. En estos parajes larenses y falconianos llueve, aunque esa lluvia sea escasa, dice Pascual Venegas Filardo (Siete ensayos sobre economía de Venezuela, pp. 39), de allí que la tecnología en torno al aprovechamiento del escaso recurso líquido se conoce desde tiempos milenarios. Edilberto Ferrer Véliz nos habla de los aborígenes caquetíos arawacos que construyeron unos dispositivos anti erosivos llamados torobas en la Depresión Mitare-Pedregal. (Ibíd. Pp. 37). En el siglo XVI los cristianos aprovechan las eficientes técnicas agrícolas de los aborígenes como la siembra en los recodos de quebradas y ríos, las vegas o selvas de galería, la construcción de aljibes, cisternas y jagüeyes, bucos y canales de regadío, el aclaramiento del agua agregándole trozos de tunas y cactos, la elaboración de primitivas cantimploras con frutos vegetales, las taparas. En 1530 el capitán alemán Nicolás Federmann observa entre los caquetíos de Barquisimeto una agricultura excedentaria del maíz en el río Turbio, escribe Reinaldo Rojas (1991) Variquecemeto en la historia indiana.
La arquitectura local está de igual modo signada por el ecosistema falto de humedad y poderosa irradiación solar la mayor parte del año. Los elementos constructivos son el barro, adobe, madera, caña brava, con la cual se erigen casas refrescadas de topias anchas y tejas, techos de “torta”, enramadas de cují, el techo de “divibe” que es mescla de barro y fibra de cardón, que regulan las temperaturas y las hace frescas y cómodas, construcciones que observamos en El Tocuyo, Barquisimeto, Carora, Siquisique, Quíbor, Río Tocuyo, Baragua. Dice Francisco Tamayo Ibíd. P. 99) qué es curiosidad notar que en la construcción del tipo de casa aquí descrito es la ausencia de materiales de hierro en la construcción, ya que no se emplean clavos, ni alambres, ni cerraduras, ni aldabas. Lo mismo sucede con la utilería familiar. La tierra y el vegetal proveen todos los elementos (p. 99) El semiárido no es obstáculo sino motor de creatividad. Se trata, pues, de la cultura del calor seco de la que nos habla Mariano Picón Salas espléndidamente y como ensalzándola en su magistral Comprensión de Venezuela, 1949.
Toda una interesante tecnología se implementa desde las fibras vegetales para la elaboración de sacos, mochilas, cabuyas, alpargatas, así como plantas curtientes como el dividive (Cesalpinea coriara), que hicieron de Carora una ciudad reconocida por sus magníficas talabarterías para la exportación al Caribe y Nueva Granada. Venegas Filardo (Op. cit. P. 50) nos refiere las virtudes de la fibra de cocuiza (Fourcroya Humboltiana) y de la fibra de la raíz del cocuy (Agave cocui), antes de ser introducido desde México el cultivo del sisal (Agave sisalana), que transformó las sabanas de Barquisimeto. En los días que corren la siembra del melón, los pimentones y la caña de azúcar han experimentado gran crecimiento en Lara. Es notable la implantación de la uva en los Viñedos de Altagracia al oeste de Carora desde 1980 por la empresa franco-venezolana POMAR.
El Estado Lara es el asiento del Tamunangue, la manifestación folclórica más rica y bella de Venezuela, si no lo es ya de todas las Américas, nos dice Francisco Tamayo (1952) Guía económica y social del Estado Lara, p. 89. Esta suite de danzas o sones de negros sería poco menos que incomprensible sin la agricultura de la caña de azúcar y el cacao en los valles de El Tocuyo y Curarigua. Siguiendo a Harris observaremos que este folklore está íntimamente ligado a los cañamelares, la siembra y recolección de la planta, así como su transformación en panelas y papelones en los trapiches, ingenios y molinos. En estos escenarios semiáridos se dieron la mano indígenas, cristianos y españoles para laborar y para crear cultura. Dice Roberto Mujica que esta manifestación contiene “la elegancia, el gracejo, el atavismo y la nostalgia de las tres razas: blanca, negra y aborigen” Rafael Strauss K. (1999). Diccionario de cultura popular, p. 722. Sin la compleja base tecnológica que implica la siembra y recolección de la caña de azúcar y la elaboración de azúcar morena, panelas y papeloncillos, hubiese sido poco menos que posible que se levantara tan prodigioso y exuberante complejo o universo cultural, como llama Reinaldo Rojas (1995) al Tamunangue (Historia social de la Región Barquisimeto …P. 339.)
El filósofo y semiólogo soviético Yuri Lotman (1922-1993) nos anima a hablar de lo que hemos denominado Geosímbolos larenses. El Estado occidental de Lara conforma una identificable unidad geocultural en torno a la geografía del semiárido. Se trata de una semiósfera como espacio cultural creador de sentido colectivo anclado a un espacio geográfico. Es precisamente dentro de este marco teórico que adquiere sentido la noción de identidades geoculturales, una categoría analítica poco empleada en estudios precedentes pero que, según creemos y hemos intentado demostrar (Montoro y Moreno Barreneche), resulta apropiada para agrupar una serie de identidades colectivas con una característica en común: su génesis en hechos de naturaleza geográfica, sea esta objetiva —una montaña, un mar, un continente— o subjetiva —una frontera estatal, una línea divisoria provincial—, pero en cualquier caso, existente y relevante en cuanto que hecho relevante para la realidad social (Searle, 1995) El estado Lara es una comunidad imaginada que se articula precisamente en la asociación con un territorio
Por identidad geocultural entendemos, dicen Montoro y Moreno Berreneche, una configuración discursiva de sentido anclada en una materialidad o un hecho geográfico específico, al que se toma como constitutivo de un núcleo semiótico que se utiliza para unir a un grupo de personas en términos de una pertenencia identitaria. Las identidades geoculturales son artefactos discursivos, esto es, artificios construidos a través de la manipulación de signos y discursos y que tiene por objeto de identificación un espacio geográfico determinado, al que se le atribuyen determinados rasgos culturales considerados como diferenciales. En términos semióticos, hay distintas maneras en las que ciertas marcas naturales o convencionales del territorio pueden actuar o bien como fronteras entre dos o más identidades, o bien como recursos articuladores de una misma identidad. (Sebastián Moreno Barreneche, Juan Manuel Montoro (2007) Semiosferas y límites geográficos. El aporte de la semiótica de la cultura de Yuri Lotman al estudio de las identidades geoculturales.)
El Estado Lara, occidente de Venezuela, está delimitado de dos formas distintas, los límites naturales y los límites políticos. Los naturales serán: por el norte Sierra de San Luis del Sistema Coriano, que lo separa y une al Estado Falcón, al Este la Cordillera de la Costa, por el sur las últimas estribaciones de los Andes venezolanos, al oeste la Sierra de Ziruma que nos separa del Estado Zulia. Los límites políticos se han superpuesto a esta realidad objetiva, lo cual le da a la entidad una doble identidad física y subjetiva. Por el Norte limita políticamente con el Estado Falcón, por el Sur los Estados Portuguesa y Trujillo, por el Oeste con el Estado Zulia, y por el Este los Estados Yaracuy y Cojedes. En ese sentido, el Estado Lara no es andino, ni central ni llanero, ni antillana, sino una frontera de transición cultural en forma de nudo que le confiere una idiosincrasia particular en Venezuela, afirma Kaldone Nweihed (Reinaldo Rojas, De Variquecemeto a Barquisimeto. pp 13 y 14).
El sabio larense Francisco Tamayo nos habla (1952, Guía económica y social del Estado Lara, Pp. 96) de que diversos factores geológicos, flora, fauna y etnos (que) copulan para engendrar una nueva forma, un nuevo tipo humano, un ecotipo que es síntesis y exponente de integración social. Subraya lo que llama la “concurrencia larense” como un hecho que no admite dudas, largo proceso que se ha manifestado desde las más remotas edades. Y la interpreta como una convergencia de las especies botánicas y zoológicas, a lo que agrega: La etnología, la antropología, la sociología, la lingüística, la toponimia, todas, contribuyeron a poner de manifiesto la concurrencia larense. Pero en el Estado Lara venezolano donde se reúnen y confunden casi todos los medios físicos y biológicos del país (y) se está engendrando un tipo humano de características medias, equilibradas.” Esta síntesis humana, mestizaje, otro elemento que resalta el positivismo, de todo o de casi todo lo nacional es el tipo humano venezolano por antonomasia, por ser la expresión total de los cuerpos y de las almas de aquellas regiones parciales. Afirma Francisco Tamayo que la ciudad de “Barquisimeto es el crisol donde se polariza el mestizaje.” Estos determinismos le permiten concluir a Tamayo que “En Lara, nace, pues, lo nacional, lo venezolano”.
Y llegamos a la Geografía humanística, de las percepciones o de las sensibilidades cultivada por el chino-estadounidense Yi Fu Tuam y el chileno-venezolano Pedro Cunill Grau, un auténtico quiebre epistémico de la geografía, una ciencia que hasta ahora valoraba el espacio como fría entidad objetiva reducible a números y estadísticas, para abordarlo como construcción social, simbólica y afectiva. El hecho geográfico observado da paso, dice Reinaldo Rojas, al concepto de geosímbolo, como estructura simbólica de un medio geográfico. ¿Quién no recuerda la apreciación de Cunill Grau al llamar a los crepúsculos de Barquisimeto como “paisaje emocional de la ciudad”? Los atardeceres larenses fueron llamados por él “pabellón de los besos amarillos”, una clara evocación de su coterráneo Pablo Neruda. Este extraordinario y poco común fenómeno óptico del semiárido larense está emocionalmente ligado a la Gesta Magna, cuando Simón Bolívar exclama después de la desastrosa batalla de Cerritos Blancos en 1813: “Bien vale una derrota bajo un crepúsculo barquisimetano”.
La memoria colectiva de un pueblo tenaz y creativo se ha afincado de manera íntima a estos sublimes atardeceres, un anclaje emotivo simbólico al semiárido, espacio que se comporta como una inmensa caja de resonancia cultural melódica y literaria. Una estética sentimental multicolor que deriva de estos impresionantes atardeceres silenciosos, en donde el astro rey vacila en dejar abierto el camino del firmamento a estrellas y luceros. Este sublime momento de silencio y quietud, profundamente óptico y auditivo, hermana a los larenses haciéndolos un solo cuerpo.
Hemos dicho que desde un principio la respuesta del hombre ante las imágenes ha sido múltiple y ha estado relacionada en la mayoría de las ocasiones con el sentimiento: amor, censura, adoración, rechazo, excitación, etc. Es que las imágenes son los fantasmas que habitan nuestra mente. Las emociones ligadas a la contemplación de las imágenes a veces son tan intensas que pasan a formar parte de nuestra historia personal. Luis Eduardo Cortés Riera,2 Boletín de Academia Nacional de la Historia de Venezuela, n° 243, p. 37 y sgts.
Existe un profundo sentimiento que brota de nuestra catolicidad como hecho alternativo: el inmenso fervor a la Virgen Divina Pastora. Bolívar Echeverría argumenta que el catolicismo de los mexicanos es un catolicismo especial, un catolicismo no sólo “mariano” sino “guadalupano”. El cielo o panteón cristiano ha sufrido en el catolicismo mariano un re-centramiento sustancial. La figura determinante, es decir dominante, así no lo sea en términos absolutos como Dios Padre, sino sólo en términos “de excepción”, ha pasado a ser la figura de la Virgen María, Diosa central mientras dura una “coyuntura” indefinida que, de tanto serlo, resulta a fin de cuentas un estado permanente. “María es la Emperatriz del cielo, hija del Eterno Padre”. (Meditaciones sobre el barroquismo. En Modernidad y blanquitud. P. 183-207.).
Siguiendo esta idea de pensamiento bien podríamos decir que el marianismo de los larenses es un “Divinopastorismo”, un inmenso fervor que resiste al desencantamiento del mundo en términos weberianos, y al que nosotros hemos llamado “intenso impulso amniótico”, puesto que es en el seno, en el interior de la Virgen María donde hemos de sentirnos plácidos y protegidos por el calor del seno materno, ella proporciona salud física y espiritual a sus prosélitos que se cuentan por millones.
El Divinopastorismo es de igual modo un acto de intensa topofilia (Yi Fu Tuam, Pedro Cunill Grau), un fuerte vínculo afectivo, una identidad cultural a un lugar específico, que se manifiesta de manera impresionante y multitudinaria todos los 14 de enero desde el año 1856. Un grandioso rebaño de ovejas conducido por el cayado de esta Dama Celestial, que, como portentosa metáfora de manada, nace de la mano de los frailes capuchinos sevillanos, religiosos que han proporcionado a centro occidente de Venezuela uno de sus más potentes imaginarios colectivos. La ciudad mercurial, movida por una intensa y frenética actividad comercial y de negocios, se rencuentra cada 14 de enero con lo metafísico y las creencias, las que son fondo y piso emocional de la existencia humana.
Luis Eduardo Cortés Riera