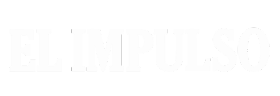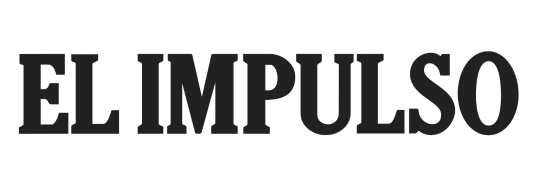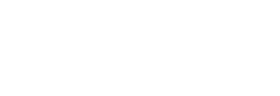El que haya dedicado medio siglo al estudio del derecho internacional y haber participado de una corte de derechos humanos no me inhibe, antes bien me obliga a hacer un juicio descarnado y sin tamices a la gran falla estructural que hoy determina la ausencia generalizada de la experiencia de la libertad en el mundo. Y me refiero a la libertad, pues hace relación con las posibilidades de un discernimiento humano ajeno a las presiones indebidas, sean políticas o criminales u obra de las necesidades vitales, lo que sólo es posible en contextos de paz. Pero entendida esta no como la paz de los cementerios sino como el acuerdo y la concordancia para desterrar a la saña cainita como riel de nuestras existencias. Y lo decía Emmanuel Kant fijando el eje del asunto: “La justicia y el respeto al derecho son los principios de la paz”.
El cuadro global, dejando de lado los filtros que filtran para morigerar los resultados y las particularidades de quienes elaboran índices sobre la democracia en el mundo, en la práctica es desolador. De los 193 Estados que forman a la ONU, se le reconoce plenitud democrática a 25 Estados, mientras que, dentro de aquellos que tienen algo de democracia formal 16 Estados se volvieron híbridos, y 18 Estados pasaron a ser autoritarios, en suma, otras dictaduras más.
El compromiso de las naciones que actualmente forman a Naciones Unidas, tras la tragedia del holocausto judío y a partir de 1945, era – lo dice la Declaración Universal de 1948 – la realización del ideal kantiano: “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Advierte y prescribe, por consiguiente, que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”; dado lo cual se obligaban los Estados a reconocer lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. En suma, tal derecho hizo aguas. He allí los ejemplos de hoy, como Ucrania, el Congo, Israel vs. Hamas, Sudán, Siria, Cachemira, los crímenes de lesa humanidad impunes en Venezuela, y paremos de contar.
El estatuto de San Francisco o su Carta quiso, así, forjar un muro límite a la soberanía de los Estados, dándole carácter imperativo y de orden público al respeto y la garantía de los derechos de la persona”. Ese límite, cabe reconocerlo, no es que ha sido franqueado ahora – cuando se hace más ominoso su desconocimiento – sino que, se desfigura desde los años ’60 del pasado siglo, tal como lo advirtiese el jurista finlandés Martti Koskenniemi al escribir sobre “El gentil civilizador de las naciones”.
Pero vayamos a los hechos institucionales. Más allá de las promesas emergidas sobre el camposanto que fue la Segunda Gran Guerra del siglo XX, puede constatarse que, el Tribunal Internacional de Núremberg, en un año de trabajo, entre 1945 y 1946, juzgó por crímenes contra la paz, los de guerra y los de lesa humanidad a 24 acusados, condenando a 19, 9 de ellos a muerte y otros 3 a cadena perpetua. Y no cuento los 12 juicios sucesivos que, por los mismos hechos, realizó Estados Unidos bajo su jurisdicción entre 1946 y 1949.
Tras la caída del Muro de Berlín se instituyó el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que funcionó durante unas dos décadas, condenó a unas 90 personas por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad; habiendo procesado a 124 personas, entre éstos al expresidente de Yugoslavia, al comandante de las fuerzas musulmanas bosnias y al antiguo líder serbobosnio.
El Tribunal Internacional para Ruanda, que funcionó entre 1994 y 2012, celebrando 50 juicios por los 800.000 muertos ocurridos durante 100 días, condenó al alcalde de la ciudad y hasta al primer ministro, no solo por el genocidio ocurrido sino por crímenes de lesa humanidad y actos de violencia sexual, incluyendo a los instigadores de tales crímenes desde sus programas de radio y televisión, periodistas que hacían apología. Recibieron sentencia condenatoria 14 altos cargos de los 29 condenados.
Pero he aquí el primer “pero”. Del genocidio fue advertido a tiempo el Consejo de Seguridad de la ONU y los funcionarios de la Secretaría General reconocieron que hubo un esfuerzo concertado para minimizar los informes. Se dedicó a arbitrar canales diplomáticos para encontrar un arreglo “democrático” a la crisis. Y al término, sobre la tragedia que clamaba al cielo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas limitó estrictamente el mandato de las fuerzas de paz y se aseguraron de que fuera interpretado lo más estrictamente posible, para evitar cualquier confrontación entre las fuerzas de paz y los ruandeses. ¿Quién juzgo a los responsables de omisión que hicieron posible el genocidio? Nadie, nadie.
Hans Kelsen, una de las más grandes luminarias del derecho moderno, jurista y filósofo de origen checo, padre de la teoría pura y máximo exponente del normativismo o el formalismo jurídico, por sobre su credo e invirtiendo su célebre pirámide, tras el saldo fúnebre de 1945 aceptó que todos los ordenamientos nacionales quedaban atados a esa norma superior que he mencionado, de orden público internacional, la de respeto universal y de garantía de los derechos humanos como de la proscripción de la guerra. Mas advertía que los atentados a esas normas imperativas sólo podían valorarse sin riesgo de desviaciones en sede judicial, como la de la Corte Permanente de Justicia Internacional luego transformada en Corte Internacional de Justicia, la de La Haya. Dejar en manos de la política y del Consejo de Seguridad de la ONU esas cuestiones, tal como lo creía, era un despropósito, un camino hacia el fracaso.
En esa andamos, y así lo he repetido hasta la saciedad en recientes columnas. El secretario de la ONU, António Guterres, de cara al descrito panorama internacional se basta y le ha bastado con afirmar que “una catarata de crisis pone al mundo al borde del abismo”. Su solución es, por lo pronto, seguir aplicándole al enfermo la misma medicina: “Solo a través del multilateralismo podemos salvarnos”. ¿Cuál?, cabrá preguntarse ¿El de la ONU, asiento de Estados criminales u omisivos ante el crimen de sus pares?
Francia, que es miembro del Consejo de Seguridad, ha recibido la siguiente condena moral: “El gobierno francés tiene una responsabilidad «significativa» por «permitir un genocidio previsible», concluye un informe encargado por el gobierno ruandés sobre el papel de Francia antes y durante el horror en el que aproximadamente 800.000 personas fueron masacradas en 1994”. ¿Fueron acaso condenadas sus autoridades, jurídicamente, por la Corte de La Haya?
De modo que, para que haya o se de un pronóstico más esperanzador lo primero es convencernos del diagnóstico y de su certeza, más allá de las ventosas afirmaciones del actual secretario de Naciones Unidas. Y este no es otro que el del agotamiento del modelo internacional que emergió con la Carta de San Francisco, sustitutivo del anterior y fracasado modelo de la Sociedad de Naciones. Creyó esta, como vemos lo predica el globalismo mundial actuante, que sólo se puede asegurar la paz mediante un equilibrio de fuerzas entre todas las naciones. Así, la actual contención USA-China cuenta, en mi parecer, con una lógica incuestionable e inevitable, necesaria y pertinente. Habrá que esperar por su desenlace, y el trazado de las líneas maestras del Orden Nuevo por emergente, en un momento de «quiebre epocal».
¿Nada nos dice, al respecto, lo que no dice y alimenta la impunidad desde la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, cuyo Tratado constitutivo se firmó en Roma en 1998? Han transcurrido casi tres décadas. Han dilapidado 2.024 millones de dólares y en sus registros lo que consta es que pasados sus primeros 12 años sólo pudo condenar a un ugandés por crímenes de guerra y, en apelación, al viceprimer ministro de la república democrática del Congo. Nada más.
Su primer fiscal, Luis Moreno Ocampo, actuó entre 2003 y 2012, contando con la experiencia de haber sido fiscal adjunto en el juicio contra los militares de la dictadura argentina. Pero le sucedió Fatou Bensouda, quien venia de ser la ministra de justicia y fiscal general durante la dictadura del exsoldado Yahya Abdul Aziz Jammeh, en Gambia. Sucediéndole, a su vez, Karim A. A. Khan, inhabilitado por colusión en los casos de Venezuela e investigado por la Oficina de Asuntos Internos de la ONU.
A manera de coletilla cabe ajustar que, hace una década, por cierto, se presentó la denuncia sobre La Masacre del 12 de febrero o Día de la Juventud ocurrida en 2014 en Venezuela, cuyo informe elaboró desde Buenos Aires el Observatorio Iberoamericano de la Democracia. Lo endosaron, con dirección a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, 197 parlamentarios, entre senadores y diputados, de América Latina. La Unidad de Evidencias, desde La Haya, bajo la fiscal Bensouda, acusó recibo el 18 de septiembre del mismo año. Sólo dejó un número, OTP-CR-132/14, antes de despacharlo hacia los archivos muertos.
Llegará el tiempo, ni qué dudarlo, en que habrá que desempolvar expedientes para hacer memoria, fijar verdades y obtener justicia. Habrá expedientes por hacerse, además, con relación a los hombres y mujeres de Estado que han sido responsables, por omisión y desde la pirámide del poder mundial, del panorama de crímenes de lesa humanidad que marcan con su huella de sangre la elipse que viene desde 1989, tras el derrumbe de la Cortina de Hierro. Estamos en guerra, ¿de tercera generación?
Asdrúbal Aguiar