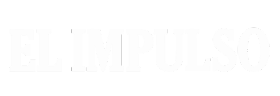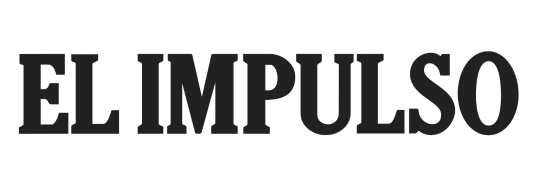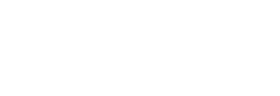«Los ojos son testigos más exactos que los oídos».
Heráclito
En el vasto panorama de la justicia penal, donde cada pormenor es decisivo en la búsqueda de la verdad, reside un principio tan crucial como, lamentablemente, desatendido: la ineludible obligación del registro fotográfico de las evidencias. Este imperativo, de valor capital en cualquier pesquisa, adquiere una relevancia mayúscula y de profundo impacto en los casos de violencia de género, ámbito donde las lesiones y sus características constituyen el núcleo de la imputación.
Imaginemos un escenario donde un dictamen pericial, pieza angular para sostener una acusación por lesiones, es presentado ante un tribunal. Sin embargo, este informe carece de un respaldo tan elemental como el registro fotográfico de esas mismas lesiones. ¿Qué sustento puede tener entonces la voz de un experto si no se fundamenta en la realidad visual de la prueba? La respuesta es clara y categórica: su validez se esfuma, convirtiéndose en una mera conjetura sin valor probatorio alguno.
En Venezuela, la normativa procesal penal y las directrices emanadas de los organismos especializados en ciencias forenses son explícitas e inquebrantables al respecto. Instrumentos clave y de carácter preponderante como el Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, junto con el protocolo «Fotografía Forense Funciones 7ma Actualización 01 Enero 2024.», ambos de obligatorio cumplimiento para el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMEC), establecen de forma perentoria la fijación fotográfica de todo tipo de lesiones, abarcando aquellas de índole genital, ano-rectal, o marcas tan precisas como las improntas dentales y las contusiones. Esto no es una simple formalidad; es una salvaguarda de autenticidad, de fiabilidad y, sobre todo, un elemento irrenunciable para el ejercicio del derecho a la contradicción por parte de la defensa.
Cuando los funcionarios competentes, en su labor de documentar con rigor un suceso, omiten de forma incomprensiblemente grave el registro visual de las lesiones cruciales en la humanidad de una presunta víctima, no estamos ante una mera falencia. Estamos frente a una contravención flagrante de los protocolos establecidos, una omisión que deja a la administración de justicia sumida en la penumbra.
En la práctica, la carencia de estas fotografías priva al tribunal de un elemento visual objetivo e insustituible para comprender, verificar y valorar la magnitud, características y antigüedad de las supuestas lesiones. Más aún, imposibilita a la defensa ejercer eficazmente su derecho a rebatir la prueba pericial, al no disponer del soporte gráfico indispensable para cotejar las descripciones escritas.
Este vacío probatorio no solo debilita la acusación, sino que puede conducir a una conclusión ineludible: si las lesiones graves que se esgrimen para imputar y acusar no fueron objeto de un registro visual y fotográfico obligatorio, la única inferencia lógica es que, sencillamente, esas lesiones nunca existieron con la gravedad o las características que se pretenden atribuir.
En casos tan sensibles como la violencia de género, donde el testimonio de la víctima es esencial, la meticulosidad en la recolección y fijación de la evidencia representa una doble garantía: protege a la víctima al conferir solidez a su denuncia y resguarda el debido proceso para el acusado. La ausencia del registro fotográfico no es un descuido menor; es una sombra que se cierne sobre el camino hacia la verdad, oscureciendo la justicia misma y menoscabando los derechos fundamentales. Es hora de que esta obligación impostergable se cumpla sin excepciones, para que la luz de la verdad resplandezca sobre la penumbra de la duda.
«La verdad es tan grande y pura que, al mínimo temblor, se desvanece si no está bien fundada».
Honoré de Balzac
Dr. Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario